(2025)
*
…el momento político del arte supone la impugnación del orden simbólico establecido, una discrepancia con el sistema de la representación. Por tanto, supone el obstinado intento de cruzar los límites de la escena y enfrentar aquellos múltiples mundos, que esperan afuera, intentando descifrarlos, refutarlos o reinventarlos.
Ticio Escobar
Cuando leo ficción, me pasa algo diferente a lo que me pasa cuando leo ensayo o poesía. En verdad, depende qué poesía. Hay poemas narrativos que tienen un efecto similar al que puede tener un cuento en prosa. También hay relatos en prosa que generan ese efecto poético que solemos asociar con el verso. Las crónicas, las memorias, los diarios, aunque narren hechos reales, también construyen ese tejido de selecciones y descartes que llamamos ficción. Etimológicamente, la ficción no es un invento sino un modelado.
(Fingir no es inventar sino acomodar, modelar. Ficción es mundo modelado. Ficción es recorte, orden, tejido. Ficción es forma. La forma es un orden medianamente estable de información incluida y excluida.)
Claro que es diferente leer un relato sabiendo que busca ser fiel a acontecimientos que tuvieron lugar en lo que llamamos vida real; pero cuando leemos un relato inventado, el efecto no es menos real. No por nada se usa tanto la ciencia ficción para hablar de la realidad presente.
Dicen que, en gran medida, el cerebro no distingue entre los estímulos concretos del mundo material y los estímulos de la imaginación. Hay experimentos en que, por ejemplo, las personas imaginan que hacen ejercicio físico, y está demostrado que el músculo es afectado por ese entrenamiento imaginario.
Desde que somos bebés, aprendemos a actuar para conseguir lo que necesitamos para sobrevivir. Cuando entendemos que un tipo de llanto funciona, lo fijamos, como si se tratara de una historia. Aprendemos a contar determinadas historias (a llorar determinados llantos) cuando entendemos que lo necesitamos. Luego, las posibilidades de la ficción se van complejizando. Dicen que una de las funciones del juego de aparentar es entrenarnos para futuros posibles, ensayar escenarios probables, simular realidades para aprender y prepararnos.
En su libro Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción, Jorge Volpi propone que la ficción comienza no cuando alguien inventa una historia, sino cuando los otros eligen creerle. La narrativa genera consenso y sociedad. La ficción nos sirve para construir tejido colectivo.
La identidad de una familia o de una nación está tejida de los relatos y las imágenes que componen su historia. En algún nivel, no importa si lo que se cuenta sucedió o no, lo que cuenta es el efecto que la historia tiene en el presente. Cuando recordamos, relatamos.
Relatar es crear relaciones. Las relaciones son tejidos y los tejidos de relatos levantan esa institución que llamamos identidad. La identidad, la colectiva y la individual, es un tejido de historias, imágenes y patrones perceptivos con el que decidimos, más y menos conscientemente, identificarnos.
En general, las historias que componen esa imagen colectiva funcionan en planos inconscientes. A la narración que opera en lo inconsciente, podemos llamarle mito. El mito como un relato naturalizado, el ADN de una cultura, un mapa que se piensa territorio.
Veamos un ejemplo.
Una mitología fundacional del ADN cultural argentino es la vieja dicotomía civilización-barbarie. El Facundo de Sarmiento es un libro que, entiendo, se estudia más en la carrera de letras que en la de historia. Un libro de historia, leído como literatura. La escritura del viejo Sarmiento colabora en la construcción de esa mitología que opone al espíritu civilizado y al espíritu bárbaro. Esa dicotomía se traduce, en términos político-ideológicos, en la dicotomía unitarios-federales. Por supuesto, unitarios Vs federales. Esa polarización es constitutiva del ADN de la Argentina, es parte de su mapa psíquico fundamental. Opera inconscientemente, todavía hoy, en el despliegue de nuestras posibilidades políticas y creativas. Somos un pueblo muy polarizado.
Las ficciones inaugurales definen nuestras posibilidades creativas como individuos y como colectivos.
Otro pueblo muy polarizado es el americano —quiero decir, Estados Unidos. El mito de America. Píldora azul Vs píldora roja. Demócratas y republicanos. En Estados Unidos, uno de los mitos fundacionales es el de la tierra de la libertad, el individualismo y el sueño americano. Con trabajo, todo es posible; con esfuerzo, puedes llegar a cualquier lado. En el extremo oeste, Hollywood como la fábrica de sueños imposibles. Frustración y violencia, la fantasía se cae a pedazos.
La gente sin esperanza no solo no escribe novelas, sino, lo que es más importante, no las lee. No examinan detenidamente nada, porque les falta el valor. El camino de la desesperación es negarse a tener cualquier tipo de experiencia, y la novela, por supuesto, es una forma de tener experiencia.
Flannery O’Connor
No estaría mal trazar un mapa planetario que echara luz sobre lo que cada territorio nacional representa en el psiquismo colectivo. Cada país tiene su identidad y su mitología. Su imagen, su figura. La ficción, dice Jacques Rancière en La palabra muda, es figura. La ficción es forma, cuerpo en pose, modalidad. La ficción no es solo una historia, sino, y sobre todo, una manera de contar—una manera de distribuir percepciones, una manera de mirar al mundo, o de recrearlo.
El mito no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en que se lo profiere: sus límites son formales, no sustanciales.
Roland Barthes
Estudiar los mitos que componen al psiquismo de un pueblo es importante y también peligroso. La exploración puede desmantelar al constructo de la identidad; pero, de cualquier manera, la institución de la identidad nacional es fuerte y resistente. Una de las funciones del arte de la ficción es llamar la atención sobre la naturaleza ficcional de los tejidos sociales, pero el movimiento de liberación colectivo lleva tiempo. Más de 30 años de Los Simpsons y la Imagen sigue dando pelea. Si con años y años de terapia el cambio individual nos cuesta tanto, imaginemos lo que le cuesta a un pueblo entero cambiar.
Por supuesto, como individuos no podemos cambiar solos. Para que una persona cambie, también tiene que cambiar su entorno. ¿Por qué? Porque el entorno proyecta expectativas sobre el individuo. En gran medida, somos lo que los otros esperan que seamos. Por eso a veces el viajar o el distanciarnos de gente conocida nos ayuda a abrir horizontes nuevos. Del mismo modo, para que un pueblo cambie tienen que cambiar las expectativas que los otros pueblos le proyectan. En algún nivel, podríamos decir: o cambiamos todos o no cambia nadie. Leer y ver ficción también es modificar nuestro contexto sensible y perceptivo. La ficción nos permite proyectar otro tipo de imágenes, y eso, con suerte, nos permite cambiar. Lo que llamamos realidad es, en gran medida, una ficción sostenida en grupo. Una matriz de relatos consensuados. Desonectarse de esa matrix es difícil y peligroso; gatilla las reacciones del Agente Smith. El nido se resiste a la singularización. La familia nos pide que sigamos siendo el hijo obediente, o, para el caso, el hijo rebelde—no olvidemos que la rebeldía, en tanto se sostiene y fija, también es funcional al Sistema.

En La bella verde (Coline Serrault, 1996), una mujer extraterrestre llega a la Tierra para ver cómo van las cosas humanas en esta tercera roca desde el sol. Una de las tecnologías con las que ella cuenta es el poder de desconectar a la gente. Con un movimiento chistoso de las manos y la cabeza, logra que el ser humano más neurotizado de pronto se pasme y, asombrado por el milagro de la vida, se desvíe hacia el costado para, con sorpresa y lentitud, abrazar a un árbol.
Hay momentos de quiebre en que podemos ser desprogramados, así, como en un abrir y cerrar de ojos. Bayron Katie cuenta haber sido desprogramada en un instante, cuando una cucaracha caminó por su pie y la despertó de un susto. De pronto, no recordaba quién era. Podemos, y solemos, experimentar esos raptos de desconexión, pero el Programa es insistente y tiende a reinsertarnos en su circuito. En gran medida, ese Programa que llamamos civilización es un loop neurótico, una ficción iterativa que pide lealtad y pertenencia, una inercia. La sociedad es un juego codificado que posibilita y a la vez cohibe. Nos refugia y a la vez nos corta las alas.

Pero tampoco se trata de salir volando. Como descubre el joven Chris en Into the wild (Sean Penn, 2007), la rebeldía nos sirve solo para llegar al borde último del continente y ahí, tarde o temprano, reconocer que la libertad no es aislarnos y que la verdadera alegría se comparte.
Cambiar no es escapar del reality de nuestra identidad. No hace falta escapar del tablero de juego para ser libres. Como decían los místicos, podemos estar en el mundo sin ser del mundo. Otra forma de decirlo es: podemos jugar el juego con consciencia. Podemos dejarnos absorber por una película, pero sabiendo qué es lo que está sucediendo.
¿Para eso el arte? ¿El arte para prestar atención?
Tal vez el arte venga a recordarnos que podemos ser libres aun dentro del tablero de juego. No necesitamos evadirnos hacia otros mundos; pero sí, pienso, es importante reconocer otras posibilidades. Las cosas siempre podrían ser de otra manera, nos recuerda el arte de la ficción. Borges es un escritor que reconoce las posibilidades de infinitos otros mundos, pero también es un escritor localizado, aterrizado, muy argentino, amigo tanto del misterio como del detalle mundano.
El arte borgeano explora esa dicotomía fundacional del espíritu argentino. Como parte de su mitología personal construida (Borges jugaba con la idea de ser un personaje de sus propios relatos), una de las líneas más importantes de su narrativa es la dicotomía entre sus dos linajes: uno letrado, otro salvaje. Un abuelo literato, otro abuelo caudillo. El libro y el facón. Borges, mediante procedimientos poéticos, transforma y multiplica (estetiza) ese antagonismo fundacional del alma nacional. Transforma el ADN cultural en materia prima de su dispositivo poético. El arte narrativo es, tal vez primero que nada, un juego con la identidad.
Hay quien propone que Borges toma partido por uno de sus linajes. En el cuento El Sur, sueña para su personaje Juan Dahlmann, que se sentía profundamente argentino, y que ahora agoniza en una clínica, un destino más heroico. ¿Es más digno (o romántico) morir acuchillado en la llanura que postrado en la cama de un sanatorio de la calle Ecuador? Dahlmann es hijo de europeos y criollos y, declara la narración, toma partido por su linaje gaucho. Un torpe accidente le lleva al borde de la muerte. Postrado, odia su identidad e, increiblemente, recibe el alta para viajar a su estancia del Sur, adonde soñaba volver. En un almacén, antes de llegar, unos jóvenes que fingen estar más borrachos de lo que están, lo provocan y de pronto, con una daga en la mano, Dahlmann se prepara para batirse a duelo—un duelo que sabe que, por ser más lector que guerrero, será su final.
Aunque no lo declara del todo, el cuento sugiere que la secuencia del viaje y la escena del duelo en el Sur podría ser un despliegue imaginario del Dahlmann postrado, que todavía agoniza en el sanatorio. El final es concluyente, pero a la vez ambivalente. Si Dahlmann “hubiera podido elegir o soñar su muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o soñado.” En la creación ficticia de la muerte soñada, el personaje define su identidad. La identidad no es lo que somos, sino lo que querríamos ser—la proyección de una imagen en el mapa mental del otro. Con enorme y precisa sencillez, Borges vislumbra una complejidad del espíritu humano.
La ficción como un experimento con la identidad, y la identidad como un experimento ficcional.
Mi convicción es la siguiente: la gran literatura construye personajes que escapan de los modelos previsibles, de los clichés y los lugares comunes no sólo con el afán de sorprendernos o anonadarnos, sino de sacudirnos y de hacernos comprender la infinita complejidad de lo humano (…) Las grandes novelas no nos reconfortan: nos desafían. No nos alegran la tarde: cambian, literalmente, nuestras vidas (…) Quien frecuenta el arte de la ficción tiene un acceso privilegiado a las variedades de la naturaleza humana al que sólo podría aspirar alguien con una enfebrecida vida social: en unas cuantas páginas conocemos a decenas de personas —y nos introducimos en ellas—. Una buena novela es, en realidad, un tratado sobre el yo.
Jorge Volpi
Suscríbete a mi NEWSLETTER GRATUITO
y recibe todos los viernes
material exclusivo sobre arte y procesos creativos
+ recomendaciones de cine y literatura.
SUSCRIBIRME

Una buena parte del arte narrativo de Estados Unidos podría estudiarse a la luz de las mitologías fundamentales del país. En cine, David Lynch es un ejemplo claro. El comienzo de Terciopelo Azul (1986) tal vez sea uno de los momentos más elocuentes. El jardín de la casa de suburbios, las rosas y la cerca blanca de madera en punta (signos representativos de la imaginería de lo que conocemos como sueño americano, o el american way of life) ocultan algo siniestro; como un signo de lo siniestro, de lo que no debería estar ahí, una oreja humana, cortada, se pudre en el pasto. En Mullholland Drive (2001), la actriz soñadora (o ingenua) representada por Naomi Watts llega a Hollywood para cumplir con ese deseo gastado (trillado) de convertirse en una estrella; como el personaje tiene la desgracia de ser parte de una película de Lynch, no podrá sostener su ingenuidad y deberá encontrarse, también, con lo siniestro. Lo siniestro como la otra cara inevitable de lo ideal.

En literatura, uno de los autores que más pone en escena la devastación de las ilusiones del sueño americano es Raymond Carver. Si en los cuentos de John Cheever (un escritor de la costa este), los personajes parecen todavía pretender sostener una imagen elegante, de ensueño, en los cuentos de Carver (escritor de la costa oeste), los personajes parecen ya haber atravesado esa desgracia, concreta y simbólica, que atravesaron los pioneros que se aventuraron a cruzar el país en busca de oro. Los personajes de Carver dan, como mucho, los últimos manotazos de ahogado. Podríamos decir que los cuentos de Carver empiezan donde termina El nadador de Cheever, un hombre que atraviesa piletas, y piletas, para regresar a una casa vacía.
El sueño se vació. El sueño del oeste costó caro. Michelle Williams, en El atajo de Meek’s (Kelly Reichardt, 2010), es parte un grupo de pioneros, perdidos a mitad de camino entre su pasado y su futuro imposible, que buscan agua con desesperación. Los varones desempleados de los cuentos de Carver, sentados en el sillón y mirando la nada, parecen cargar con toda la sed que sufrieron esos pioneros del oro. Una sed de algo que no se pudo encontrar. La sed del ideal.


La narrativa de John Cheever fue una de las inspiraciones principales para la serie Mad Men, que narra el proceso lento de desmantelamiento del sueño americano: la década del 60 en una agencia de publicidad, los encargados de crear y sostener una imagen acartonada de felicidad. Como muestra con claridad el personaje principal de la serie, Don Draper, detrás de la pose de galán fumador y resuelto se oculta una farsa. El destino narrativo le pedirá a su protagonista exponer su vieja mentira. La ficción, que es una pose de la percepción, revela lo imposible de sostener una pose por siempre. No podremos seguir mirando las cosas de la misma manera.
Ciertas posturas nos hacen creer en la felicidad. A veces estar acostada me hizo creer en el amor.
Silvina Ocampo
Una postura del cuerpo puede hacernos creer en el amor, pero el amor no es una creencia. Dame una máscara, escribió Oscar Wilde, y te diré la verdad. ¿Una máscara para decir la verdad? Sumergirnos en el círculo de la ficción, decía Eugenio Barba, para encontrar el coraje de no fingir. Persona se llamaba la máscara del viejo teatro griego que servía para amplificar la voz de los actores. La máscara (la persona) como un mecanismo de amplificación. La personalidad es una amplificación, el subrayado de un tejido de cualidades. Una pose, una farsa necesaria.
En Carver, la farsa cheeveriana parece ya haberse derrumbado por completo. Si en la vida nos cuesta desilusionarnos, Carver parece recordarnos que en el derrumbe también hay belleza. Toda vida es un proceso de demolición, escribió Francis Scott Fitzgerald, otro autor ligado a los excesos y las inundaciones del sueño americano. En El último magnate, su novela inconclusa, Fitzgerald describe cómo un estudio de Hollywood se inunda.


Carver, entonces, se arrastra por los escombros (los de su propia vida de alcohólico recuperado, tanto como los de su pueblo soñador en ruinas) para encontrar, mirando de reojo y a través de una niebla fría, indicios de belleza, misterio y ternura.
Muchos de los personajes de Carver son figuras derrotadas. Habiendo fracasado como hombres (no tienen trabajo, se han divorciado o están a punto de hacerlo), sumidos en una suerte de depresión desencantada, vaciados de anhelos y fuerza creativa, estos sujetos, que parecen haberlo perdido todo, tienen la capacidad de conectarnos, a través de la atención en los detalles, con el milagro de la vida.
Perderlo todo como condición para reconocer que estamos vivxs. Carver puede leerse como esa celebración de la existencia que sucede al máximo de los naufragios —el naufragio de la historia humana.
Dahlmann viaja en tren hacia ese Sur soñado (el Oeste, el Sur, el sueño siempre espera en otro lado), y lleva consigo un ejemplar de Las mil y una noches. Más que leer, como si leer no fuera también vivir (como si se hiciera eco de la supuesta dicotomía planteada por Sartre en La náusea, esa idea de que hay que elegir: vivir o contar), el viajero cierra su libro.
La verdad es que Dahlmann leyó poco; la montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quién lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos; Dahlmann cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir.
Jorge Luis Borges
Si por mil y una noches la joven Shahrazad inventaba historias para sobrevivir (sobrevivir como un milagro superfluo), Dahlmann, al cerrar el libro y dedicarse a simplemente vivir, arriesgaba su supervivencia. Vivir es dejar de sobrevivir, dejar de vivir sobre la vida, entregarse a la transformación.
Lo complejo, en el cuento de Borges, es que no tenemos claro si ese Sur que pareciera representar la vida salvaje fuera de los libros es real o una fantasía, una ficción acaso mayor. Quién dice que, detrás del cielo de cartón pintado que atraviesa Jim Carey al final de Truman Show (Peter Weir, 1998), lo que le espera es realidad.
Tanto Chris, como Truman, como Dahlmann, desdichados, buscan algo más.
Roberto Bolaño, un declarado amante de Carver, y de Borges, y también con un magnetismo casi romántico por la desolación, sigue la pista de la desdicha hasta el acantilado de lo imposible, la epifanía reveladora de ese algo más que Susan Sontag atesoraba como la razón de ser de la literatura. La literatura, proponía Sontag, existe para que podamos conectar con ese algo más.
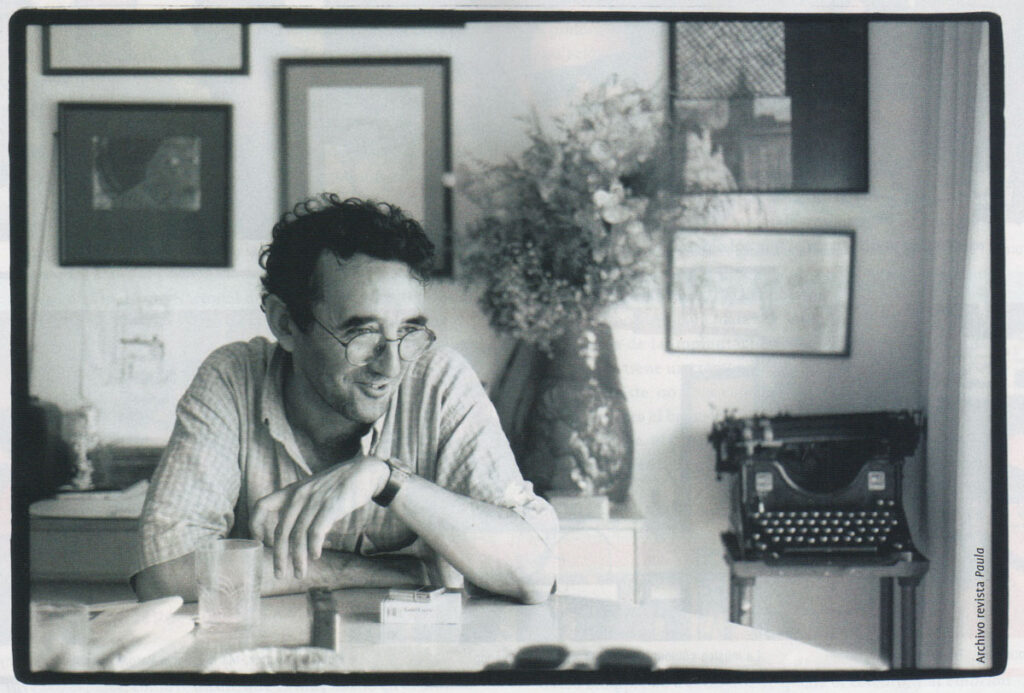
En el cuento Gómez Palacio, Bolaño parece sugerir que ya no queda nada más. Todo parece haberse perdido. El narrador es un joven que se muda a un pueblo de provincia para dar taller de poesía a adolescentes; acaso, más bien, para escapar del DF en el peor momento de su vida. El hotel queda lejos de la escuela donde enseña y la directora le lleva en auto, ida y vuelta, cada día. Una noche, como si se acercaran al borde de lo narrable, al acantilado de un mapa imposible, los personajes ven las luces de unos autos en la distancia que parecen hacer un movimiento extraño. Epifanía. Algo se conmueve. Algo pasa de nivel. Algo salta a la poesía.
Veamos una cita larga:
Mira, dijo la directora, vamos a llegar a un sitio muy especial. Ésa fue la palabra que empleó. Muy especial.
Roberto Bolaño
Quería que vieras esto, dijo, a mí es lo que más me gusta de mi tierra. El coche salió de la carretera y se detuvo en una suerte de zona de descanso, aunque en realidad aquello no era nada, sólo tierra y un espacio grande para estacionar camiones. A lo lejos brillaban las luces de algo que podía ser un pueblo o un restaurante. No bajamos. La directora me indicó un punto impreciso. Un tramo de carretera que debía de estar a unos cinco kilómetros de donde nos encontrábamos, tal vez menos, tal vez más. Incluso pasó un paño por la ventanilla delantera para que viera mejor. Miré: vi faros de automóviles, por los giros de las luces aquello tal vez fuera una curva. Y luego vi el desierto y vi unas formas verdes. ¿Lo has visto?, dijo la directora. Sí, luces, respondí. La directora me miró: sus ojos saltones brillaban como seguramente brillan los ojos de los animales pequeños del estado de Durango, de los alrededores inhóspitos de Gómez Palacio. Luego volví a mirar hacia donde ella indicaba: primero no vi nada, sólo oscuridad, el resplandor de aquel pueblo o restaurante desconocido, después pasaron algunos automóviles y sus haces de luz partieron el espacio con una lentitud exasperante.
Una lentitud exasperante que sin embargo ya no nos afectaba.
Y después vi cómo la luz, segundos después de que el coche o el camión de transporte hubiera pasado por aquel lugar, se volvía sobre sí misma y quedaba suspendida, una luz verde que parecía respirar, por una fracción de segundo viva y reflexiva en medio del desierto, sueltas todas las ataduras, una luz que se asemejaba al mar y que se movía como el mar, pero que conservaba toda la fragilidad de la tierra, una ondulación verde, portentosa, solitaria, que algo en aquella curva, un letrero, el techo de un galpón abandonado, unos plásticos gigantescos extendidos en la tierra, debían de producir, pero que ante nosotros, a una distancia considerable, aparecía como un sueño o un milagro, que son, a fin de cuentas, la misma cosa.
Después la directora puso el motor en marcha, dio la vuelta y volvimos al motel.
A veces pienso que el arte narrativo existe solamente, o principalmente, para llegar a estos acantilados. Es en estos riscos de la realidad donde la historia (la personal, la nacional, la ancestral) se detiene, al menos un instante, y nos permite, al menos por un instante, respirar ese aire imposible que, a falta de una mejor palabra, llamamos poesía.
A veces me gusta pensar que la narrativa sólo es un mapa que nos lleva hasta lo imposible de mapear —una intimidad imposible con el Misterio. La intimidad no como un lugar al que se llega sino como una intemperie que arrasa. La poesía, si se quiere, nos recuerda que la intimidad no es un lugar al que llegar. La poesía (el arte) es un puente a todos lados, un acantilado multidireccional. Y la narrativa, por su parte, tal vez no sea sino una trampa que, como el teatro que Hamlet monta para arrancarle una confesión al rey, nos hace caer del mapa mitológico con que intentamos sostener la imagen de lo que somos, como personas y como pueblo.
En Una guía sobre el arte de perderse, tras narrar la historia de Cabeza de Vaca, un explorador español que se dejó perder en las profundidades de la Norteamérica del siglo XVI, Rebecca Solnit marca la diferencia entre quienes volvieron de esas aventuras de cautiverio y pudieron narrar, y quienes no. “De las historias de quienes no regresaron no ha quedado constancia, claro; sus viajes los llevaron fuera de la escritura, fuera de la lengua conocida, hacia un terreno distinto de la narración.”
¿Qué hay fuera de la narración? ¿Quiénes somos cuando ya no podemos contar lo que fuimos?
Un relato, literario, audiovisual, teatral, poético, puede ayudarnos a comprender, en la mente y en el cuerpo, que no somos solo lo que narramos de nosotrxs mismxs. Cuando creemos firmemente (y defendemos a capa y espada) que somos solo eso que creemos ser, la vida puede volverse pesada. Para defender una identidad (una idea sobre el mundo), tiramos bombas al de enfrente que, con su mirada diferente, con sus inteligencia y su sensibilidad diferentes, amenaza nuestros mapas de la realidad. Como proponía Ítalo Calvino en la primera de sus Seis conferencias para el próximo milenio, el arte puede servirnos para aligerar el peso de la vida dramática y apuntar, si se quiere, a la levedad.
Cheever decía algo así como que un buen cuento puede curar no solo la depresión, sino también la sinusitis. Digamos: el arte puede descongestionar el alma, pero también el cuerpo. El crítico y teórico de cine Ray Carney, con su espíritu docente y con una alta dosis de fe en los poderes del arte, le dice al cineasta en formación: “Estás haciendo algo mucho más radical que contar una historia. Estás recableando el sistema nervioso de la gente. Estás haciendo cirugía cerebral. El arte nos da más que nuevos hechos e ideas; nos da nuevos poderes de percepción.”
Más allá de cuál sea la razón última por la que hacemos y leemos y vemos ficción, no puedo no dar atención a lo que percibo como una resistencia a la ficción. Cada vez que me quiero sentar a escribir, o a leer un cuento, una novela, incluso ver una película, algo en mí se resiste. Como si en el fondo supiera que sumergirme en el mundo ficcional implica suspender el tiempo; como si el ego no quisiera perderse en tamaña otredad.
Porque crear y leer ficción es interesarnos por lo otro. El ego no quiere abrirse a la otredad, porque prefiere sostener sus mapas viejos que, aunque raídos, le garantizan cierta seguridad, cierta certeza, cierta estabilidad.
Leer y ver y crear ficción nos demanda detener ese tiempo interesado que nos lleva a organizar la vida de modo productivo. La ficción nos pide entregarnos a una atemporalidad que no puede prometernos nada, pero que amenaza con cambiarlo todo.
Para saber sobre el programa de escritura MAPAS IMPOSIBLES:
AQUÍ TODA LA INFO.
Si el texto te interesó, por favor comparte con alguien!!!!
¡Gracias por leer!
Pregunta: ¿la lectura te aportó algo?
Si es así, ¿COLABORAS CONMIGO para que pueda seguir escribiendo?
Escribir es mi trabajo: le dedico horas y neuronas.
Sé que es extraño pagar por algo que tiene acceso libre y gratuito,
por eso lo pienso como una colaboración.
Si leer esto te aportó, haz una donación para que yo pueda seguir escribiendo.
¡Lo que sea sirve y es muy bienvenido!
MUCHAS GRACIAS!